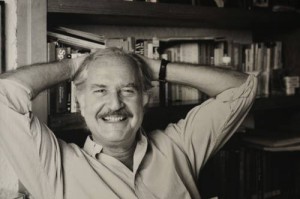Uno debe tener cuidado con sus rescatadores. Sobre todo con los más piadosos: suelen ser los más crueles. Para arrancarte de las garras de los secuestradores están dispuestos a todo. Incluso a cambiar tu libertad por tus ojos o por una pierna. Los que rescatan a escritores de supuestos secuestradores ideológicos son gente definitivamente peligrosa, aunque ocurre en todas partes. Recuerdo a un amigo que insistía mucho en que Frank Capra era un tipo muy progresista, siempre al lado de las mayorías. Cuando le documenté que Cabra había militado toda su vida en el Partido Republicano me contestó, imperturbable, que los que se habían equivocado al fichar a Capra eran los republicanos. Capra estaba al lado de las mayorías de clase media, blancos y respetuosos no solo con las leyes, sino con los prejuicios vigentes, y en sus películas regía el curioso principio de que los ricachones sentían vergüenza al explotar a la clase obrera. Lo hacían, pero con muchísima vergüenza, y demás de vez en cuando, en sus películas, pedían perdón.
Ahora se han cumplido los 150 años del nacimiento de Pío Baroja y un escuadrón de letraheridos se ha lanzado a la enésima operación para higienizarlo ideológicamente. En algún que otro caso casi lo convierten en un antifranquista. Todo eso es una patochada. Baroja jamás fue de izquierdas. El único partido en el que quizás militó – en el que hizo campaña electoral para convertirse en concejal y diputado sin conseguirlo – fue el Republicano Radical y la verdad es que el lerroxismo (vocinglero, anticlerical, patriótico y muy poco reformista) le venía como anillo al dedo, al menos en la segunda década del siglo. Toda la biografía de juventud y madurez de Baroja está trufada de incoherencias: simpatías anarquistas, reformismo vacuo y mesiánico, curiosidad a veces un punto congratulatoria por las revoluciones comunistas y fascistas, aplausos a regímenes dictatoriales, incluyendo, obviamente, la dictadura franquista con toda su miseria y su brutalidad. En realidad no existió ningún compromiso político o moral en esas sucesivas coyunturas. Estaban signadas por la comodidad, la curiosidad o simplemente por el miedo y la desesperación. Baroja fue esencialmente barojiano: un individualista feroz y pacífico, descreído y (sin embargo) hechizado por los hombres y las mujeres, por sus vidas erróneas y sus triunfos fugaces, por el peso melancólico de la Historia y por el placer inaudito de contar el cuento. Ni republicano, ni franquista, ni vasco militante ni españolista dramático. Déjenlo vivir. Déjenlo sobrevivirse.
Siempre me ha maravillado que un opinador incansable como Baroja – chismoso casi siempre ameno y que no sabía reprimir sus desprecios – consiguiera ser un espléndido novelista. La gente que se pasa el día opinando – créanme – no suelen interesarse demasiado por los alrededores. Intuyo que Baroja lo consiguió precisamente porque su confusa y escéptica identidad ideológica nunca se interpuso en su labor, que no era denunciar, ni criticar, ni poner en cuestión nada. Como las cosas no tienen arreglo lo único que queda es contarlas “con precisión y rapidez” como dice el mismo escritor. No le interesan ni los grandes hechos ni los grandes hombres: más bien le repelen. La vida no tiene sentido interno, ni coherencia moral, ni mensaje encriptado. Es desorden, dolor y un caos vociferante e interminable. Y así la contó como la pudo ver. Decir lo que se debe decir es su mandato: un mandamiento que corrompe cualquier estilística. Por tanto a Baroja no le interesa demasiado escribir bien. Y no lo hizo.
Un escritor ahíto de convicciones, pero que narra las existencias vulgares al margen de las mismas, que cuenta sin maquillaje ni consuelos la lucha por la vida, que cree menos en la Historia que en las historias de los hombres y que se negó a catequizar y a ser catequizado: al novelista Pío Baroja le queda por delante una larga inmortalidad.